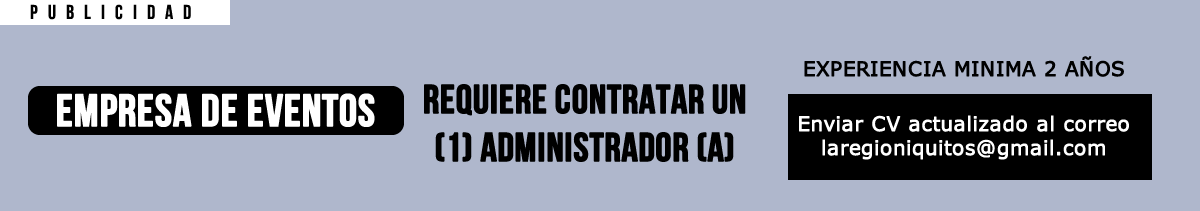Por: José Álvarez Alonso
Mi hijo, como millones de niños y adolescentes de esta generación, es fanático de ese juego en línea llamado Minecraft, que consiste básicamente en extraer de las profundidades (digitales) de la tierra una serie de materiales y construir lo que se le antoje a uno (también digitalmente, claro).
Con el mouse y algunas teclas el jugador consigue mover una serie de herramientas y hacer maravillas a base de cubitos digitales, desde casas hasta maquinarias, así como diseñar jardines o criar animales, y otras cosas por el estilo. El juego tiene una opción «creativa» que permite conseguir muy fácilmente materiales raros y valiosos, o las herramientas que uno necesite para construir. Mi hijo no la utiliza nunca. Un día le escucho quejarse porque no encuentra un material escaso luego de cavar en las profundidades por galerías sin fin. Le digo:
«Usa la opción creativa, pues».
«Ni hablar», me dice, «así el juego no tiene gracia».
Efectivamente, el juego, así como la vida, tiene gracia, gusto, sal cuando tiene emoción, cuando implica esfuerzo, riesgo, creatividad. Cuando uno consigue las cosas fácilmente no las disfruta ni por asomo tanto como cuando le han costado un esfuerzo: a mayor esfuerzo, mayor placer en la consecución del logro.
No entiendo cómo hay gentes en la vida que sueñan con el camino fácil, que aspiran a pasársela haciendo lo menos posible, y cuyo máximo anhelo es sacarse la lotería, encontrar un tesoro o recibir una herencia, y vivir sin hacer nada, de las rentas, en medio del ocio y del lujo, quizás en una playa lejana de una isla de la Polinesia o del Caribe. Es como entrar en la opción «creativa» del juego de Minecraft.
Qué vida más aburrida, pienso… Bien para unas vacaciones, pero ¿dedicar una vida humana a no hacer nada? Para mí, al menos, es inconcebible.
Comparemos un juego típico de armar piezas (como los clásicos Lego), con un típico aparato electrónico automático (carrito a pilas, por ejemplo): no cabe duda que los niños disfrutan muchísimo más con un juego que les exige esfuerzo y creatividad que con uno que sólo les exige pulsar un botón y esperar a ver qué hace. En unos pocos días u horas el juguete automático aburre a los niños, y (¡los más creativos!) lo destripan para ver qué tiene dentro. El enorme negocio del bricolaje o bricomanía se basa justamente en ese impulso que siente el ser humano por construir algo con sus propias manos.
Creo que muchos coincidirán conmigo en que una de las satisfacciones más grandes en esta vida es crear algo, construir algo, cambiar algo, mejorar algo, percibir el fruto de nuestro. Muy pocos pueden negar que han sentido un gran placer luego de culminar una tarea o una obra bien hecha, o una jornada bien aprovechada, especialmente cuando ha significado un esfuerzo significativo. Cuánto más una vida.
Me imagino el tremendo vacío que puede sentir una persona cuando llega al final de su vida y, mirando atrás, se da cuenta de que no ha hecho nada, que se la ha pasado «en blanco», que no ha creado nada, que no ha contribuido ni siquiera con un granito de arena a hacer de este mundo un lugar mejor para la siguiente generación. Qué sensación debe ser esa de sentir que si uno no hubiese existido no hubiese pasado nada, incluso que el mundo habría sido mejor (esto para los que buscan «sacaritas», el camino corto fuera de lo legal y moral, y se enriquecen robando, haciendo trafas o estafando al Estado o a los demás).
Sé que hay gentes que creen que son buenas porque no han hecho mal a nadie, nunca han robado, matado o mentido, han cumplido las leyes, incluyendo las religiosas, para los creyentes. No es suficiente. Recordemos la parábola evangélica de los talentos: debemos poner a trabajar nuestras cualidades, nuestros talentos. Debemos construir y crear para mejorar este mundo.
No sólo ganaremos al final el aprecio del Juez Justo: sentiremos esa enorme satisfacción que producen las obras bien hechas, una de las claves de la felicidad.