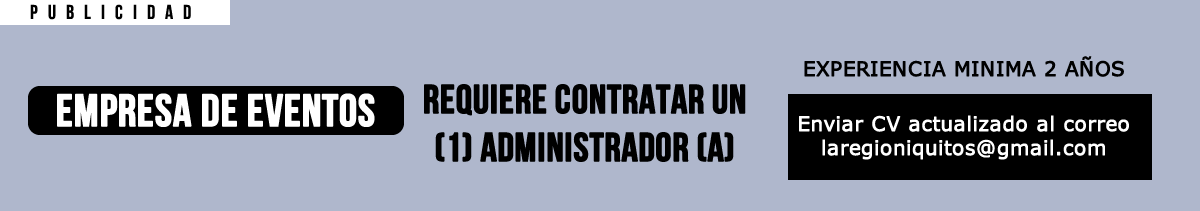Por: José Álvarez Alonso
Confieso que siento envidia. Sana, pero envidia al fin: cada vez que voy al mercado de Belén, observo extasiado a muchas de las vendedoras de los puestos callejeros, pescaderas, plataneras, polleras, fruteras, verduleras…, siempre alegres, siempre haciendo bromas, siempre recibiendo al comprador con una sonrisa y una lisonja: «¿Qué estás buscando, mi amor?» No puedo dejar de imaginarme una típica jornada de trabajo de una de estas vendedoras, siempre diferente a la anterior, llena de anécdotas, de conversaciones y bromas pícaras con vecinas y clientes, interactuando con decenas, centenares de personas a veces, siempre riendo (a pesar de sus problemas y estrecheces), y de compararla con la jornada típica de un funcionario, ejecutivo, empresario u operario en una ciudad, y realmente siento una cierta pena por estos últimos, y envidia por las primeras… Claro que sé que tienen sus problemas y dramas personales, pero por lo que conozco del carácter loretano, los sobrellevan con bastante dignidad, y no suelen perder la alegría y la cordialidad. Por si acaso, tengo un trabajo muy grato y variado, viajo mucho, e interactúo frecuente y gratamente con personas de distintos ambientes y realidades; pero no al nivel de las vendedoras de Belén…
En contraste, no puedo dejar de recordar las caras largas de muchas personas en una típica ciudad europea o norteamericana dirigiéndose a sus trabajos, en las calles, en el metro o en el autobús, cualquier día laborable, y el estado casi opresivo que se respira en el ambiente los domingos en la tarde, cuando todos se imaginan la mañana gris de un lunes lleno de trabajo y preocupaciones.
La minga, ese maravilloso y amazónico invento…
El hombre se pasa trabajando casi un tercio de su vida, y si el ambiente laboral no es grato, su existencia se convierte en un pequeño infierno. Una de las mayores aspiraciones humanas es ganarse la vida trabajando en algo que a uno le guste; en eso creo que los amazónicos se llevan la palma… Ahí tenemos a la «minga», esa genial forma de trabajo cooperativo tan típica de los indígenas y mestizos amazónicos, y que tiene la gran virtud de convertir el trabajo más duro y pesado en un espacio de disfrute, alegría y juego. Los amazónicos han conseguido conjurar, sacarle la vuelta, a la maldición bíblica – «trabajarás con el sudor de tu frente»- y han convertido el trabajo en una fiesta. ¿Qué más se puede pedir?
He oído varias veces a campesinos (generalmente los emigrantes de otras regiones del Perú) quejarse de la poca eficiencia de esta forma de trabajo: que los «mingueros» pierden mucho tiempo, que dejan mal picacheados los palos en la chacra, que los ‘shuntos’ para la quema no quedan bien hechos, etc. Pero las ventajas de trabajar en minga, en términos de disfrute y fortalecimiento de los vínculos sociales, creo que superan con creces las desventajas de esta forma de trabajo tan amazónica.
Una prueba de esto es que hay gente que, sin tener que devolver «el favor» a otra familia (según la regla de la reciprocidad), se va a la minga sólo por el placer de estar con los amigos. Comienza el día con una fiesta en casa del minguero, continúa como una fiesta en la chacra, y suele culminar con una fiesta aún mayor, todo bien regado con masato. Al final del día, la gente quizás no trabajó tanto como si hubiese estado solito dándole al machete, pero se la pasó riendo 8 ó 10 horas. ¿Qué más se puede pedir, ah?
Finalmente, la misma Biblia nos dice: «Más vale una mano llena con descanso que dos puños llenos de trabajo y aflicción» (Eclesiastés 1:17). Se me viene a la mente la cantidad de personas que sacrifican a su familia, a los amigos, incluso el amor, por el trabajo, por ganar más, por ser más reconocidos, famosos, para buscar seguridad en su vida. Al final, pierden soga y cabra, pues encuentran más inseguridad, porque están obsesionados por cuidar lo que han acumulado.
El antropólogo Jorge Gasché describe acertadamente la paradoja de la supuesta ‘buena vida’ del primer mundo: «Cuando envidiamos el estándar de vida del Norte, en el cual, al parecer (pero eso es una ilusión) las necesidades humanas están mejor satisfechas que en nuestros países del Sur, no tomamos en cuenta la acumulación extraordinaria de frustraciones y estrés causados por los ritmos de trabajo, los horarios laborales que traslapan hacia la vida privada, la lucha entre personas en las empresas agudizada por el imperativo de la competitividad, la fragilidad del empleo, también dependiente de la competitividad empresarial, y la inseguridad existencial que de eso deriva, tanto para la juventud como para las personas de más de 40 años, los sueldos cada vez menores que dejan millones de personas en estado de supervivencia, es decir, en la pobreza, la vida familiar descompuesta por la disminución del tiempo libre y la adicción a la TV y los juegos electrónicos que produce jóvenes asociales que, bajo la presión de los deseos de consumo, atisbados por la moda y la publicidad, pueden caer en la delincuencia, sin hablar de las condiciones objetivas de vida: el hacinamiento en las ciudades, largas horas pasadas en transportes públicos, la contaminación ambiental, la comida chatarra, que es la única al alcance de los bolsillos modestos(…) En Estados Unidos, 27 millones de ciudadanos consumen remedios anti-depresivos(…) Es decir que casi el 10% de la población de EEUU son minusválidos síquicos que sólo pueden vivir en su sociedad con una muleta química (…) Si en las ciudades grandes de Latinomérica constatamos fenómenos parecidos, aunque en menor escala, no es así en las poblaciones rurales, y menos en las bosquesinas, y ya sabemos porqué: por las propiedades positivas de la sociedad bosquesina y la satisfacción equilibrada de todas las necesidades ontológicas».
Definitivamente, la sencillez y tranquilidad de la vida del hombre amazónico, que no se obsesiona por el futuro ni vive torturado por los demonios del pasado, a pesar de sus problemas económicos, tienen mucho que enseñar al mundo llamado «desarrollado».