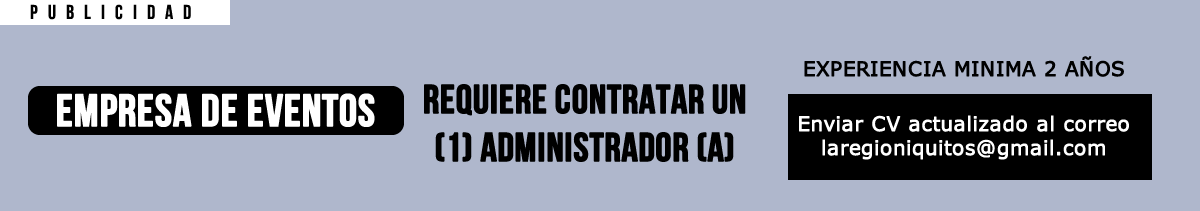Por: José Álvarez Alonso
Nueva Vida es una comunidad maijuna en el río Yanayacu, afluente del Napo por su margen izquierda. La visité por primera vez hará unos 17 o 18 años, cuando un grupo de dirigentes nos visitó en el entonces Proyecto de apoyo al PROCREL (Programa de Conservación y Desarrollo Sostenible de Loreto), con el que yo colaboraba desde mi posición de investigador del IIAP. Los maijuna habían escuchado por la radio algunas noticias de este programa y nos dijeron que querían conocer más, porque estaban hartos de los madereros y cazadores ilegales que acosaban su territorio tradicional y decidieron buscar aliados para defenderse de ellos. Visitamos esta comunidad y la vecina Puerto Huamán, y les hablamos a los comuneros del objetivo y actividades del programa. Recuerdo que yo iba feliz de poder comer rico pescado de quebrada; pero para mi sorpresa, lo único que pudieron conseguir los maijuna fueron unos pocos pescados menudos, ractacaras y sardinas creo. Me dijeron: “Es lo que hay, los afuerinos le han sacado el ancho el Yanayacu, no hay animales, no hay pescado.”
Hubo muchas preguntas y expresiones de conformidad con lo que les contábamos del programa. Pero nos dijeron: queremos ver con nuestros propios ojos cómo viven comunidades que manejan sus bosques y cochas así como ustedes nos explican. Acordamos que un grupo de comuneros viajarían al río Tahuayo, donde varias comunidades organizadas llevaban años protegiendo y manejando su cuenca, y estaban por crear un área de conservación regional en sus cabeceras, la actual Área de Conservación Regional Comunal Tamshiyacu-Tahuayo.
Yo no fui en ese viaje, pero me mostraron las fotos de la faena de pesca en una cocha de la comunidad El Chino, alto Tahuayo, con la que agasajaron a los visitantes. Todavía conservo la foto de la redeada con que casi llenan el bote con tucunarés de buen tamaño. Los maijunas estaban exultantes con tanta abundancia. Algunos comentaron que querían ir a vivir ahí. Su decisión de promover la creación de un área de conservación en las cabeceras más allá de sus territorios titulados fue unánime, y contó luego con el apoyo de otras comunidades maijuna y kichwa del Napo.
Hace unos días hemos estado capacitando a la asociación de artesanas maijuna de Nueva Vida y Puerto Huamán para elaborar con fibras naturales “complementos de moda” (carteras, bolsos, sombreros), que algunos aliados les ayudan a comercializar en el mercado norteamericano. Como la chambira no es tan abundante, y cuando es adulta no se puede escalar para cosechar su cogollo, han sido capacitadas para trabajar también con fibra de aguaje, que es usada tradicionalmente en Venezuela y Brasil para elaborar hamacas, bolsos y otros artículos; también en Loreto algunos grupos indígenas, como los tikuna y los urarina, trabajan sus artesanías con fibra de aguaje.
Los hombres han recibido a su vez capacitación y equipos para poder cosechar el cogollo o “vela” del aguaje, pues en esta especie, debido al tamaño de su copa, se requiere soltarse del ‘subidor’ (sea el modelo que usen, ‘Estrobo’, ‘Súper 2’, o ‘Maquisapa’) para poder treparse a la copa. Para garantizar la seguridad se ha diseñado un equipo llamado “línea de vida”, que permite que el cosechador tenga siempre un seguro para prevenir cualquier accidente.
Hace casi 10 años, en junio del 2015, los pueblos Maijuna y Kichwa lograron que se crease el área de conservación regional por la que lucharon casi 10 años. Hoy me comentan los comuneros que el pescado y los animales silvestres se han recuperado de forma notable, y consiguen con facilidad buenos sábalos, pacos y palometas en la quebrada, así como animales antes escasos, como sajinos, huanganas y majases, frecuentes ahora en las “tuchpas” maijuna. Durante la charla sobre seguridad alimentaria y lucha contra la anemia que impartí a las madres, donde hablé de la importancia de dar a los niños con frecuencia carne roja y pescado, una de ellas comentó: “Escuchen, madres, las presas más grandes deben ser para los niños, no para los hombres; y digan a sus maridos que deben ir a cazar más, ahorita que los animales están por aquí cerquita”.
Si bien la seguridad alimentaria ha mejorado con la creación del ACRMK gracias a la mayor abundancia y disponibilidad de recursos, las familias maijuna siguen teniendo dificultades para conseguir dinero cada vez más necesario para solventar los gastos familiares, tanto en bienes como ropa, herramientas, equipos, etc., como en temas de salud y educación. Algunas ONG están trabajando en esa línea. Un buen número de familias maijuna cría abejas nativas (del grupo de las meliponas) cuya miel alcanza precios interesantes en el mercado local. La posibilidad de poder vender “complementos de moda” de fibra de chambira y aguaje en mercados internacionales también ha despertado un enorme interés, y solo en la comunidad Nueva Vida hay 21 artesanas involucradas.
Se nota un ánimo optimista entre los maijuna respecto a su futuro inmediato, aunque les preocupa enormemente el proyecto de carretera del Napo al Putumayo (la que llaman “la carretera de los narcos”). Esta vía atravesaría sus territorios y saben que promovería una oleada de actividades ilícitas, violencia, saqueo de recursos e invasiones, como ha ocurrido siempre en este tipo de proyectos. Son bien conscientes de que el mayor activo y esperanza para el futuro de los maijuna son sus bosques, y si estos son fragmentados y saqueados desaparecerían pronto como pueblo. Conservan la esperanza de que ese proyecto no llegue a materializarse por la firme oposición de la mayoría de las comunidades y la falta de sustento económico del mismo. Con apoyo de la cooperación han impulsado un estudio que está evaluando posibles alternativas de conectividad mucho más eficientes, baratas y sostenibles.