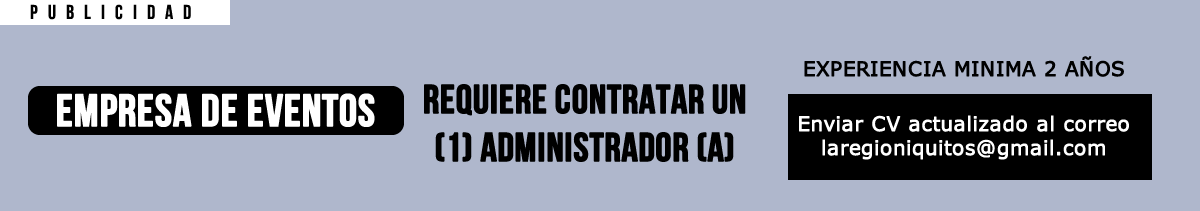Por: José Álvarez Alonso.
Al padre agustino Gonzalo Gonzáles muchos iquiteños de mediana edad lo recuerdan con mucho cariño, porque fueron sus alumnos la clase de religión, especialmente en el Colegio Clavero, o porque fueron sus feligreses en la Parroquia San Martín de Porres. Recuerdo que en sus clases y en sus conversaciones solía hablar con gran admiración de los chinos que habían emigrado al Perú. En sus primeros años en este país, allá por los años 50 del siglo pasado, los había tratado en su parroquia de San Pedro de Lloc (Pacasmayo, La Libertad). En Loreto trabajó primero en la parroquia de Santa Rita de Castilla, en los 60 hasta mediados de los 70, cuando se trasladó a la parroquia de Punchana, en Iquitos.
El Padre Gonzalo solía describir risueño la “prueba” que les ponía a veces a sus alumnos de religión en la secundaria del Colegio Clavero. Era un problema matemático simple: les daba a los alumnos las dimensiones de manga y eslora de una lancha, la edad del capitán, y quizás algún otro dato sobre la lancha, como edad de fabricación o número de camarotes. Y les pedía que calculasen cuántos días tardaría en llegar desde Iquitos a Requena. Los alumnos se ponían a multiplicar y dividir metros por años en varias formas diferentes. El padrecito comentaba que, al pedirles los resultados, solo uno o dos de cada salón solían decirle: “Faltan datos, padre”. Y el padre Gonzalo comentaba riendo que le respondía: “Chino debías ser” (porque era común que fuese un descendiente de chinos el que se daba cuenta de la trampa del problema).
En Santa Rica de Castilla el P. Gonzalo, descendiente de una familia campesina en las montañas de León, norte de España, y habituado a las labores del campo en su niñez y juventud, intentó demostrar a los pobladores de su parroquia que se podía prosperar con la producción del campo a base de esfuerzo y dedicación. Sembró chacras, plantó árboles frutales, y crio gallinas y ganado vacuno, entre otras actividades. Son muchas las anécdotas de las vicisitudes que tuvo, sobre todo con el ganado, desde el mantenimiento del pasto y la batalla constante contra el “matapasto” y otras malas hierbas, hormigas isula, avispas shiro-shiro y demás plagas, hasta los “mashos” o murciélagos vampiros, que debilitaban a las reses, y a los que logró controlar llevando al galpón de las vacas una gata recién parida, que por defender a sus crías acabó con la mayoría de los chupadores de sangre. Antes había intentado sin éxito exterminarlos pagando un incentivo a los muchachos de la parroquia para que buscasen sus nidos en troncos de árboles huecos, para quemarlos.
Pues bien, luego de todo el esfuerzo (¡que le puso mucho, a decir de todos los que conocieron la determinación y energía del Padre Gonzalito!), solía decir con mucha convicción: “Definitivamente, la selva está hecha para selva. No hay forma de hacer rentable el campo, ni de criar ganado ni de producir rentablemente con este clima”. A veces citaba eso que dicen los agrónomos de la UNAP: “En la selva las vacas no dan leche, dan pena”. Y eso que reconocía que los suelos donde había intentado su aventura agropecuaria eran los más fértiles de la zona, por ser restingas conformadas por antiguos sedimentos del río Marañón.
También solía decir: “La mejor prueba de que la agricultura y la ganadería no tienen futuro en la selva es que no hay ni un solo chino dedicado a estas actividades en toda la selva, y eso que la tierra la consigues prácticamente regalada. En la costa norte, en Pacasmayo, he visto un montón de chinos que hacían plata con la agricultura. Aquí, todos los chinos que han emigrado a la selva están en la ciudad dedicados al comercio y a los chifas”.
Esto lo comentaba el P. Gonzalito muchos años antes de que se comenzase a hablar de cambio climático y de la importancia de la conservación de los bosques tropicales. Hoy sabemos que la Amazonía es uno de los pocos ecosistemas del mundo que regula su propio clima y produce su propia lluvia, reciclando la humedad que proviene del Atlántico hasta 5 o 6 veces, y transportándola a través de los llamados “ríos voladores hasta llegar a los Andes. Los expertos advierten que nos estamos acercando a un umbral o punto de no retorno debido a la deforestación en la Amazonía. Calculan ese umbral entre 20 y 30 % de pérdida de bosques (según autores) antes de que colapse ese mecanismo maravilloso de reciclado de lluvia y de regulación climática del hemisferio que es el bosque amazónico.
Actualmente la deforestación en la cuenca amazónica ya supera el 17 %, y está provocando serios impactos, con años de sequías cada vez más pronunciadas alternados con años de inundaciones extremas y catastróficas, sin mencionar a los frecuentes friajes. También los Andes se ven afectados por extremos climáticos que en parte se deben a la deforestación en la selva. El Perú es particularmente vulnerable a la deforestación porque la mayor parte de las lluvias y la humedad que hacen posible la vida en los Andes y la Costa (cuya agua se origina en los Andes), fuera de los años de El Niño, proviene de la Amazonía, no del Pacífico.
El P. Gonzalito tendría hoy un argumento más para decir a sus alumnos y radioescuchas en La Voz de la Selva: “La selva está hecha para selva, mejor aprovechen lo que ella nos da y olvídense de intentar cuidar vacas flacas… Además, gracias a la selva tenemos agua en todo el Perú.”