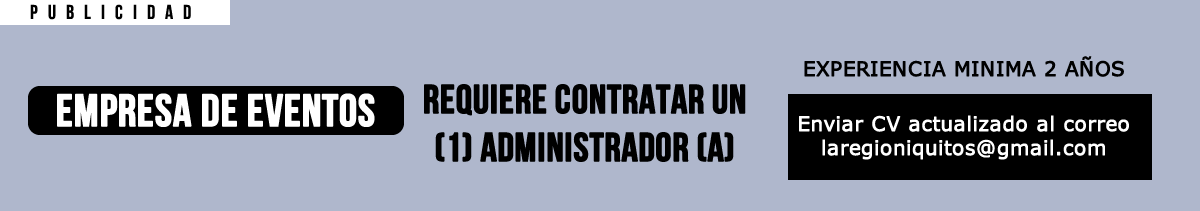Por: José Álvarez Alonso
Hace poco conversé con un amigo educador que vive desde hace un tiempo en Cuba, luego de casi tres décadas de trabajar en la Amazonía peruana. »No te imaginas lo inteligentes que son los chicos acá», me dice. «Ni comparación con los de la selva. Y no se trata solo de la excelente educación que hay en Cuba: para mí, la clave es la buena alimentación. Aquí no hay desnutrición, los niños son los privilegiados, lo mejor del país es para ellos…»
Casi la mitad (en algunas cuencas donde escasea más el pescado, bastante más de la mitad) de los niños en comunidades indígenas amazónicas peruanas padecen desnutrición crónica, y una cifra similar anemia perniciosa. En comunidades altoandinas las cifras son bastante similares. En los últimos años, la situación no ha mejorado de forma significativa en la selva baja, a pesar de los esfuerzos de programas sociales del gobierno, al contrario de los notables progresos en otras regiones del país. Por décadas, agencias del gobierno y de la cooperación internacional han enviado ayuda alimentaria para combatir la desnutrición en la selva, con resultados virtualmente nulos.
Tengo guardada la foto (enviada por un profesor indígena) de un perro alimentándose de un saco de leche en polvo, de esos donados por los programas de ayuda alimentaria, botado en medio del campo de una comunidad indígena. En otros casos le dan un mejor uso: demarcan con ella la cancha de fútbol (dicen que aguanta más que la cal), o alimentan a sus gallinas. ¿Son ignorantes? No, son intolerantes a la lactosa, y la leche les da diarrea.
Programas de extensión de ganado vacuno impulsados «con fines de seguridad alimentaria» han fracasado estrepitosamente en comunidades indígenas, no solo por el motivo anterior: en los pobres suelos de la selva, ‘las vacas no dan leche, dan pena’. Así dicen los indígenas, pueblos que por cierto no tienen la cultura ganadera de los pueblos andinos, y no suelen adoptar con mucho entusiasmo el modelo. Tampoco les gusta la carne de vaca, ni pueden matar una para el desayuno, como me decía molesto un dirigente de una comunidad indígena, a la que el municipio había donado unas vacas en reemplazo de un proyecto que habían presentado, para manejo de peces en sus cochas.
La desnutrición en la selva se produce no por falta de calorías (nunca faltan yuca y plátano, ricos en hidratos de carbono), sino de proteínas y grasas. La fuente principal de proteínas y grasas de los amazónicos ha sido históricamente el pescado y los animales silvestres. Los primeros exploradores y misioneros se mostraron sorprendidos por la increíble abundancia de esos recursos en la Amazonía y del buen estado nutricional de los indígenas. El cronista de la expedición de Diego Texeira (1660) que remontó el Amazonas desde Pará hasta Quito, afirmaba: »jamás saben estas gentes qué cosa sea hambre».
En las últimas décadas, debido a la sobre caza y la sobre pesca, estos recursos han escaseado de forma creciente, especialmente en las inmediaciones de los pueblos más grandes, donde se concentra la población atraída por los colegios secundarios, postas médicas y otros servicios. La caza y pesca comerciales, desreguladas en la práctica, han sido la principal causa de esta depredación.
En el único lugar en la Amazonía donde he visto evidencia de un descenso significativo en la desnutrición crónica infantil es en la cuenca del río Tahuayo, en Loreto, donde las comunidades organizadas en torno a un área de conservación regional manejan con esmero su fauna silvestre y sus recursos pesqueros. En sus mesas nunca falta proteína y, para conseguir dinero en efectivo para sus gastos, no venden estos valiosos recursos (como hacen otras comunidades con frecuencia), sino que venden artesanías, o participan en empresas de turismo. En la mayoría de las comunidades amazónicas no se manejan bien estos recursos, porque carecen de un marco jurídico que lo favorezca (sea un territorio titulado, una concesión o un área protegida), y se produce la llamada »tragedia de los bienes comunes»: una carrera desenfrenada por ver quién pesca o caza más.
Tampoco el Estado ha invertido en apoyar a las comunidades para mejorar el control y manejo de la fauna y el pescado, salvo dentro de áreas protegidas, pese a que en buena medida conservan su cultura «bosquesina», como dice el antropólogo Jorge Gasché. Más bien, se han gastado cientos de millones en impulsar monocultivos, con resultados catastróficos: amén de derrochar recursos (la inmensa mayoría de los créditos nunca han sido devueltos, y la totalidad de estos proyectos ha fracasado), se han talado cientos de miles de hectáreas de bosques sobre suelos pobres para una o dos míseras cosechas; ahora la mayoría son terrenos degradados e improductivos.
Desde las urbes se considera a la inseguridad ciudadana el principal problema del país. Pero para un quinto de la población peruana que vive en el campo, especialmente en el Ande y la Amazonía, la inseguridad no es «ciudadana», es nutricional: a estos niños no se les está robando un celular, producto de unas decenas de horas de trabajo, o un vehículo, quizás producto de unos meses de trabajo. La desnutrición roba mucho más que eso: les roba el futuro a los niños.
En mis charlas a comunidades indígenas suelo mostrarles una foto de una neurona de un niño bien alimentado al lado de la de un niño desnutrido: es impactante, esta última parece un árbol seco sin ramas. Donde ataca la desnutrición crónica no valen ni la mejor técnica educativa, ni Beca 18: su capacidad de comprensión y memoria está dañada para siempre porque fallan las conexiones cerebrales.
La mayoría de estos niños nunca podrá alcanzar su sueño, el sueño de sus padres (que lo tienen, me consta) de estudiar y alcanzar quizás a ser profesionales y contribuir a la prosperidad de sus familias, de sus comunidades y del país. En búsqueda de ese sueño muchos jóvenes hoy se involucran en la minería ilegal, el narcotráfico, la tala ilegal y muchas chicas terminan engañadas por proxenetas. Acabar con la desnutrición en las comunidades debería tener la máxima prioridad nacional.