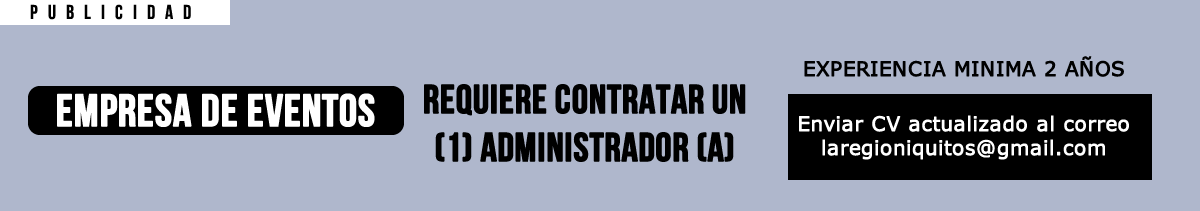Por: José Álvarez Alonso
A raíz del paquete de medidas impulsadas por el Ministerio de Economía y Finanzas para reactivar la economía han surgido una serie de opiniones sobre los estándares ambientales. Algunos insisten en que deberían «flexibilizarse», argumentando que superan a los de muchos países desarrollados, lo cual no es cierto. Estos radicales consideran que los temas ambientales son una especie de lujo o capricho de unos cuantos exaltados ambientalistas, que anteponen la salud del ambiente con los intereses de la población y el crecimiento económico. Sin embargo, las normas y estándares ambientales tienen mucho que ver con la economía, la salud y la calidad de vida de la gente.
Para la gente común no es fácil percibir la relación entre los estándares de calidad de aguas o suelos (por citar dos) y su calidad de vida, e incluso su salud y su seguridad alimentaria. Sin embargo, la vinculación es más que directa: rebajar los límites máximos permisibles de metales pesados en agua, por ejemplo, puede significar un impacto serio para la salud de la población, y en especial para las poblaciones más vulnerables, los indígenas y campesinos pobres.
Pongamos un ejemplo: tres cuartas partes de la población de Madre de Dios presenta contaminación con mercurio, pero los niños indígenas tienen cinco veces más, como ha demostrado un reciente estudio del Instituto Carnegie. Esto se debe al alto consumo de pescado de los indígenas, el que acumula metales pesados a través de la cadena alimenticia.
Cabe destacar que el mercurio, potente neurotóxico, afecta seriamente el desarrollo del sistema nervioso de los niños afectados. Escenarios similares se presentan en otras cuencas con intensa actividad minera o petrolera, como por ejemplo en los ríos Marañón, Corrientes, Tigre, Pastaza y Napo en Loreto, donde se ha encontrado altos niveles de contaminación con hidrocarburos y metales pesados en peces y en personas. Ser «flexibles» con las empresas que contaminan significaría, en la práctica, incrementar el riesgo para la salud y la nutrición de los indígenas y campesinos, e hipotecar su futuro.
Cabe preguntarse cómo reaccionaría la población de Lima si supiese que como consecuencia de la rebaja de los límites máximos permisibles de metales pesados el agua que toman sus hijos tiene alto contenido de plomo o mercurio, y por ello sus hijos verán sus capacidades mentales disminuidas, o se incrementarán los casos de autismo (directamente relacionado con contaminación con mercurio, algo que está sucediendo ya en Texas).
No estoy hablando solo por referencias: entre 1991 y 1996 viví en los ríos Tigre y Corrientes, en Loreto, y fui testigo (y víctima) del terrible impacto de la contaminación petrolera en las vidas de los indígenas, pues bebí de esas aguas y comí de esos peces. El pescado, la principal fuente de proteína de los indígenas y ribereños amazónicos, había disminuido dramáticamente, y el que quedaba estaba muy contaminado por el vertido de las llamadas «aguas de formación» y por los frecuentes derrames de crudo. La fauna silvestre también casi había desaparecido de grandes áreas. Luego se demostró que buena parte de la población tiene niveles de metales pesados en su organismo muy por encima de los máximos permisibles según la OMS.
Hoy estas comunidades están en pie de lucha reclamando al Estado que se remedien los pasivos ambientales dejados luego de tres décadas de explotación petrolera sin estándares ambientales. ¿Es acaso irracional este reclamo?
El Ministerio del Ambiente tiene que buscar un difícil equilibrio entre las demandas de las comunidades rurales, que exigen al Estado mayores controles ambientales y la garantía de un ambiente sano, y la demanda de ciertos sectores productivos por una mayor flexibilidad en los trámites y en los estándares. Lo que no es justo es cargar las externalidades de las actividades productivas (como ha ocurrido frecuentemente) sobre los más débiles, las comunidades locales. La «flexibilidad» no puede darse a costa de la salud y del futuro del sector de la población más vulnerable.