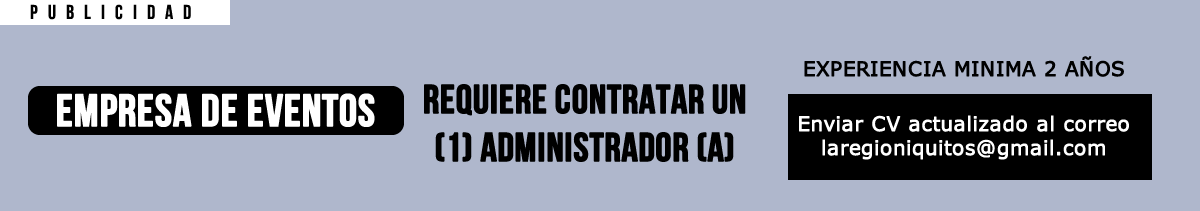Hace unos años, un juez inglés fue invitado a la Argentina y brindó una conferencia en la Embajada británica. Al finalizar su exposición, alguien del público le preguntó si daba clases. El juez primero no entendió la pregunta, creía haber dejado en claro que era juez. Cuando la comprendió, echando mano a esa rara habilidad del ser humano que consiste en explicar lo obvio, dijo que no, que él era juez y que su actividad le requería toda su jornada laboral y muchas veces algo de su tiempo familiar, que en efecto de tanto en tanto daba conferencias como ésta, pero que ser profesor de Derecho también era, entendía él, una actividad muy exigente.
Explicar por qué no deberían existir los jueces que dan clases, es de entrada una tarea extraña. Los abogados que dan clases son dueños de su tiempo y pueden decidir trabajar menos para brindarle más tiempo a la docencia; en cambio, los jueces que dan clases son empleados públicos a quienes los ciudadanos les pagamos por hacer su tarea como miembros del Poder Judicial.
En Argentina, la idea que uno se lleva si mira las encuestas de imagen pública de los jueces y las juezas, los datos sobre demora judicial y las pocas mediciones que existen respecto de la situación del acceso a la justicia, no se condice con que el Poder Judicial se dé el lujo de que sus miembros asuman la tarea docente, además de las obligaciones a su cargo, de tal forma de hacer ambas responsablemente. La queja por la cantidad de trabajo, el atraso en las causas, la falta de apoyo y de presupuesto está en flagrante contradicción con la repetida presencia de jueces en congresos, conferencias, posesión de múltiples cátedras y superpuestos nombramientos de dedicación exclusiva.
La cuestión del tiempo es entonces crucial. Si los procesos fueran llevados adelante por jueces, si las audiencias que por ley deben tomar, las tomaran, en vez de recibirlas y responderlas por escrito un empleado del tribunal, las recibieran los jueces en persona, los casos serían muchos menos, la tardanza tendría mucha relación con la relevancia del pleito y la legitimidad del Poder Judicial no estaría tan lamentable como la que se encuentra hoy.
Para ello, los jueces no podrían ser docentes; es decir, fatigar salas de profesores, aulas, conferencias y cada rincón del país, traducir su conocimiento en materiales de estudio, armar exámenes, corregirlos , dirigir cátedras, tesis, organizar actividades extracurriculares, escribir discursos y otros, para estar donde los convoque su necesidad de “ganarse la vida”.
Los abogados tienen un interés obvio en la posibilidad de producir alegatos de oreja y los jueces frente a los abogados ejercen su poder a través de la doctrina, se debe evitar que estas relaciones proliferen, pues es complicado que los jueces y abogados compartan cursos de posgrado en evaluaciones en que a veces son de profesores a alumnos o viceversa.
Esta situación se agrava cuando en el aula hay abogados que dan clases, que son o pueden ser jurados.
Cuando los jueces discuten la interpretación de la ley están adelantando opinión, el peligro de que algún abogado de las partes en el caso esté en clases no es fácil de descartar.
La manera más clara de evitar estos peligros de los jueces que dan clases, se dediquen al trabajo que la ciudadanía los ha honrado, un trabajo que, por otro lado, supone las vacaciones respectivas, etc. La posible desigualdad entre litigantes los que cuentan con abogados conocidos por jueces y los que no, debería ser una razón suficiente para abstenerse en la mayor medida posible de estos contactos en los que se juegan relaciones de poder. (Gonzalo López/Agencias)