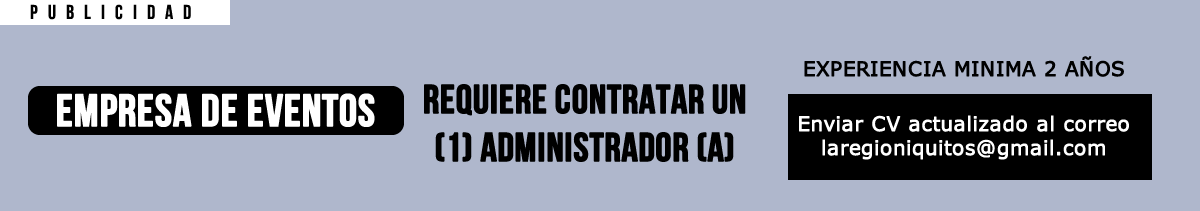Por: José Álvarez Alonso
Ocurrió hace casi 20 años, en una comunidad indígena del alto Tigre. Yo les hablaba a los bizarros mitayeros de que algunas especies de animales se estaban acabando, y tratando de convencerles de que dejasen de cazarlas. Especial énfasis ponía en la maquisapa, un mono particularmente susceptible a la caza y extirpado de la mayor parte de los bosques de Loreto. Tanto énfasis ponía en esta especie que los indígenas Kichwa-Alama del alto Tigre me apodaron, cariñosamente creo, además de «uchpa-ñahui» (ojo cenizo), «maquisapa-mitsa»: es decir, ‘el que nos mezquina matar maquisapas’. Pero mis charlas conservacionistas se acabaron un día cuando, en plena reunión con toda la comunidad, un indígena me dijo: «Huauqui, yo concuerdo contigo en que algunos animales se están acabando. Pero te digo una cosa: si tú me garantizas tres comidas al día para mis hijos, yo entierro mi retrocarga aquí y ahorita mismo, delante de ti.» Plaff. Desde ese día entendí que no se puede hablar de conservación a la gente que sufre escasez sin hablar, también, de alternativas y de desarrollo.
Hablar a un indígena o ribereño -cuyos hijos están desnutridos- de cuidar al guacamayo o al águila arpía porque están amenazados es, hasta cierto punto, un tanto obsceno. Para el amazónico que se las tiene que buscar diariamente para poner algo de proteína en la tuchpa familiar, los animales de la selva no son bellos: son ricos, se comen; son una fuente de alimento antes que un objeto de deleite estético o un objeto de preocupación ética. La palabra «conservación», por eso, no significa lo mismo para un citadino con el estómago bien lleno, y una fuente de ingresos bien asegurada, que para un amazónico a veces en el límite de la supervivencia.
¿Quién no ha oído hablar, en el colegio, en la TV o en otros medios de comunicación, del oso de anteojos, del mono choro de cola amarilla y de otras especies amenazadas del Perú? Buena parte del esfuerzo de educación ambiental, tanto del Estado como de las ONG, está orientado a sensibilizarnos sobre el peligro que se cierne sobre algunas especies carismáticas, o el problema de la tala de los bosques y la contaminación. Sin embargo, éste es sólo una parte del problema, y un enfoque muy sesgado, fácilmente criticable: «A los ambientalistas les importan más los animales o los arbolitos que la gente», dicen algunos nescientes. «Que se extinga el mono ése, a mí qué me importa», llegan a decir otros más afectados por la dolencia.
Algunos divulgadores y educadores han comenzado ya a hablar de la función ecológica de muchas especies de flora, y especialmente de fauna, y unos pocos, de la importancia de conservar ecosistemas sanos, con todas o la mayoría de sus especies, para garantizar la provisión de bienes y servicios ecosistémicos para beneficio de la población. La Amazonía es un buen ejemplo de esto: la mayor parte de los recursos de subsistencia -exceptuando hidratos de carbono provenientes de cultivos de pan llevar- y buena parte de los ingresos económicos -hasta el 70% en algunos lugares- provienen de los recursos de flora y fauna silvestres; esto es, recursos provenientes de bosques, cochas y ríos sanos. De ahí la importancia de recuperar y mantener la productividad y la salud de estos ecosistemas para beneficio de la gente. Por eso hoy en el IIAP y en el PROCREL se ha dado en llamar «conservación productiva» a este enfoque que busca beneficiar a la población con el aprovechamiento sostenible de recursos del bosque y de los ecosistemas acuáticos en su estado más no menos natural.
En ese esquema, para un amazónico sí tiene importancia, y mucha, la extinción de una especie, bien sea porque ésta representa una potencial fuente de alimento o de ingresos, bien sea porque cumple un rol importante en el ecosistema del que depende su economía. El poblador rural amazónico conoce bien el rol de algunas especies en el ecosistema: el tucán y la pucacunga, entre otras aves, son los que siembran las semillas de la pona, del huasaí y de otras palmeras; la gamitana y otros grandes peces frugívoros siembran el camu camu, etc. etc. «Si se acaban estos animales, no sólo no tendrán qué cazar para alimentar a sus hijos, sino que el bosque sufrirá, porque no habrá quien siembre muchos árboles». Éste es un mensaje con mucho más sentido para la gente, que el simple «pobrecito ese animalito, se está acabando».
Hoy muchos expertos hablan del grave problema de la extinción ecológica y la extinción económica de muchas especies en la Amazonía: no han desaparecido propiamente, pero sus poblaciones han sido reducidas de tal forma, y restringidas a lugares tan remotos, que ya no cumplen ni la función ecológica en el ecosistema, sin el papel económico para la gente que tenían en el pasado. Ejemplos sobran en nuestra región: la charapa, el manatí, el paiche y la gamitana estuvieron entre las primeras especies explotadas comercialmente en la región, y sus subproductos (especialmente el aceite de huevo de charapa) fueron los primeros productos de exportación. Hoy las poblaciones silvestres de éstas y otras especies no significan virtualmente nada ni para la economía ni para la alimentación de la gente. Esto ha tenido un indudable impacto económico (pérdida de una importante fuente de proteína e ingresos económicos para los amazónicos) y ecológico (muchos de los cuerpos de agua y bosques inundables asociados están hoy enfermos, por la ausencia de dispersores de semillas y controladores de vegetación).
La erosión genética es otro problema asociado con la sobre-explotación de muchas especies. Uno de sus efectos más visibles es la endogamia: cuando parientes muy cercanos se casan o reproducen entre sí, tienen a aparecer rasgos «recesivos», y nacen individuos con defectos congénitos, como malformaciones, deficiencias mentales, descenso en las defensas inmunitarias y otras discapacidades. Desde los albores de la humanidad ha existido el tabú del incesto y del matrimonio entre parientes cercanos. Los animales también tienen mecanismos para evitar la endogamia, pero cuando sus poblaciones son reducidas excesivamente, sufren sus efectos: conocido es el caso de los guepardos y los leones endogámicos en ciertas zonas de África, con gravísimas taras.
En la Amazonía peruana, las poblaciones de algunos animales han sido totalmente fragmentadas y aisladas entre sí por la caza excesiva, lo que es un escenario perfecto para el desastre endogámico. Adicionalmente, cuando se reduce una población excesivamente, muchos genes valiosos desarrollados a lo largo de la historia evolutiva de la especie y dispersos entre sus poblaciones se pierden, y los individuos supervivientes son más susceptibles a enfermedades y a los cambios naturales o provocados por el hombre. El cambio climático que se nos viene encima incrementa estas amenazas para las especies sobre explotadas. Por otro lado, genes valiosos que podrían ayudar a mejorar genéticamente especies en el proceso de domesticación se pierden, y con ellos la oportunidad de desarrollar variedades más productivas, resistentes a enfermedades, o con otras cualidades deseadas.
Como vemos, sí hay razones económicas, y muy poderosas -y no sólo éticas o estéticas- para proteger especies amenazadas y, en general, conservar los ecosistemas amazónicos sanos y productivos.